Listeners:
Top listeners:
-
 play_arrow
play_arrowT6E10.2 - AFTER SCIENCE Matemáticas: De sumar con sonrisas a multiplicar con miedo
-
 play_arrow
play_arrowT6E10.1 - Matemáticas: De sumar con sonrisas a multiplicar con miedo
-
 play_arrow
play_arrowT6E9.2 AFTER SCIENCE Comunicación Científica: El puente entre la academia y la sociedad
-
 play_arrow
play_arrowT6E9.1 - Comunicación Científica: El puente entre la academia y la sociedad
La promesa del “desarrollo” fue convincente: creceríamos de forma tecnológica y económica, hasta el infinito. Durante décadas hemos seguido sus instrucciones, pero si miramos a la realidad encontramos: la desigualdad entre ricos y pobres es inmensa, hay países más dependientes de la tecnología que nunca, y el mundo está enfrentando los efectos del calentamiento global.
Ante este panorama, debemos preguntarnos: esta palabra mágica que evoca crecimiento económico, social y tecnológico, ¿realmente puede ser sostenible? Si tienes una curiosidad indomable, como la mía, sabrás que para entender dónde estamos, necesitamos revisar la historia. En 2015, la ONU nos dio una brújula con la Agenda 2030, diseñada para mejorar la vida de todas las personas, eliminando la pobreza, impulsando el crecimiento económico, cubriendo necesidades sociales (como sanidad y educación) y protegiendo el medio ambiente. Esta agenda, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), se convirtió en la meta global. Pero, como veremos, el camino hacia el 2030 está resultando ser una “misión imposible”.
Para ponerlo en contexto, estamos a solo unos pocos años del 2030, y la realidad es desalentadora: el avance de los ODS se ha estancado. A nivel global, solo el 17% de las metas están encaminadas a ser alcanzadas. Las vulnerabilidades estructurales, los conflictos mundiales y la falta de financiación gubernamental limitan severamente este proceso, especialmente en economías emergentes.
Podríamos pensar que el problema es la falta de esfuerzo, pero expertos como el Dr. Javier Cuestas señalan que es una cuestión mucho más profunda: es prácticamente imposible cumplir con los ODS en el tiempo restante, sobre todo debido a las desigualdades estructurales que existen. De hecho, muchos indicadores podrían terminar incluso peor que cuando se plantearon inicialmente, un fenómeno agravado por eventos globales como la pandemia de COVID-19. El desafío se siente de manera más aguda en regiones como América Latina, que sigue siendo el continente más desigual. Aquí, elementos sistémicos como la corrupción, la desconfianza en los sistemas políticos y los problemas de seguridad se suman para obstaculizar el cumplimiento de las metas. Mientras países en el Sur Global deben lidiar con economías frágiles, la financiación necesaria para lograr los cambios es insuficiente, una deuda que históricamente y por su impacto negativo en el planeta, deberían cubrir quienes más se han beneficiado del sistema actual.
En esencia, aunque en la teoría los ODS son para todos, en la práctica, no estamos en igualdad de condiciones para cumplirlos. El dinero y el compromiso político necesarios simplemente no están alineados con la magnitud del reto. Esto nos obliga a mirar críticamente la raíz del problema: ¿y si el problema no es la ruta, sino el destino que nos impusieron?
Si miramos más atrás, el concepto moderno de “desarrollo” no nació de un consenso mutuo, sino de una imposición. El hito se remonta a 1949, cuando el presidente de Estados Unidos, Truman, acuñó las categorías de países “desarrollados” y “subdesarrollados”. Esta categorización funcionó como una “etiqueta que no pedimos”, colocándonos en el “tercer mundo” con la misión de alcanzar a aquellos que ya estaban más adelante, obligándonos a copiar modelos que no eran nuestros. Después de casi 70 años intentando imitar esos modelos, la idea del desarrollo ha sido fuertemente cuestionada. Ya en los años 90, se hablaba de la “defunción del desarrollo” como concepto. Afortunadamente, este cuestionamiento abrió la puerta al pensamiento de alternativas.
Aquí es donde entra en juego la idea de los Pluriversos. Este concepto actúa como un paraguas que agrupa diversas formas de “ser y estar en el mundo” que provienen de las visiones de comunidades y pueblos originarios de todo el planeta, desde África hasta América Latina. La clave es pensar en el desarrollo no como un camino único y estandarizado, sino como múltiples caminos válidos.
El Buen Vivir: Cuando la Armonía es la Nueva Meta
Dentro de este nuevo mapa de Pluriversos, una alternativa ha ganado especial atención: el Buen Vivir o Sumak Kausay. Javier Cuestas lo describe como un “producto epistemológico de exportación” hecho en Ecuador. Aunque irónicamente a veces es más valorado fuera que dentro del propio país, es fundamental para repensar nuestra visión de bienestar. El Buen Vivir desplaza el concepto occidental de felicidad, que a menudo está centrado en el individuo, y lo traslada a la armonía. No solo de una armonía individual, sino también con la familia, la comunidad y con la naturaleza. Si construyéramos políticas públicas y planes de desarrollo basados en la lógica de la armonía, tendríamos un funcionamiento social completamente diferente.
Esto no significa que las comunidades busquen aislarse por completo. De hecho, las formas de convivencia son a menudo híbridas, combinando sus visiones culturales e históricas con la necesidad de participar en el sistema global (adoptando tecnología, por ejemplo). Es complejo, pues incluso varias comunidades buscan crecimiento económico para cubrir sus necesidades básicas, aunque su visión de desarrollo esté implícita de otra manera. La diferencia es que, en alternativas como la economía social y solidaria, la acumulación pasa a ser un medio y no el objetivo principal, priorizando el relacionamiento, la revalorización de la cultura y la apropiación territorial.
El “Randy Randy”: la Reciprocidad
Este cambio de paradigma está impulsando nuevas formas de investigación y cooperación internacional. Por ejemplo, a través de convocatorias de financiamiento como Horizonte Europa, existe una oportunidad para que la academia se vincule con un sentido propositivo, tratando de revalorizar el conocimiento ancestral y escuchando las voces del Sur Global. Estos fondos, que Europa destina pensando en su propia etapa de “post-crecimiento” (o degrow) y en la justicia climática y social, buscan un diálogo con visiones como el Buen Vivir.
Pero lo más transformador es la aplicación de una nueva ética en la investigación: el concepto del “Randy Randy” o reciprocidad. En lugar de que los investigadores sean agentes “extractivistas” que van a las comunidades, toman datos y nunca regresan, la idea es movilizar los fondos para responder a las necesidades específicas de la comunidad, construyendo lazos de confianza.
Un ejemplo práctico de esta reciprocidad: si una comunidad dice que necesita capacitación en proyectos para conseguir financiamiento o requiere una página web, la investigación aporta con ese experto o recurso. Si piden árboles, se les consigue. Además, se trata de asegurar que el conocimiento se construya de forma participativa, donde la comunidad no solo es objeto de estudio, sino parte activa de la construcción del conocimiento, recibiendo un retorno tangible. Este modelo, aunque requiere más tiempo y esfuerzo (aplicar la investigación acción participativa), permite una mejor contribución, ya que no se impone el objetivo, sino que se construye en conjunto.
En conclusión, la promesa del crecimiento infinito nos ha llevado a una contracción, y la meta de los ODS, aunque sigue siendo una guía importante, está estancada debido a problemas estructurales e históricos.La lección más poderosa es que debemos renunciar a la etiqueta de “subdesarrollados”. Esa categoría, impuesta hace décadas, ya no refleja nuestra realidad.
En cambio, visiones plurales como el Buen Vivir nos enseñan que el verdadero avance no está en la acumulación desmedida ni en la copia de modelos ajenos, sino en la búsqueda de la armonía en múltiples niveles. La investigación y la cooperación ahora demuestran que es posible trabajar desde la reciprocidad y la identidad. El camino es plural, y nuestros propios saberes son una ventaja competitiva en el diálogo global. Ahora que hemos abandonado el viejo mapa de la estandarización, ¿cuál será el primer paso que daremos para construir un desarrollo verdaderamente armónico con nuestra propia identidad y nuestra naturaleza?
¿Te intrigó el concepto del Buen Vivir? ¿Quieres saber más sobre cómo la investigación transformacional puede cambiar las comunidades? La curiosidad nunca duerme, y nosotros en @divulgaciencia estamos aquí para acompañarte en este viaje. Si te gustó este artículo y quieres descubrir más misterios sobre la ciencia, la tecnología y las alternativas para un mundo más justo, suscríbete a nuestros canales digitales y suscríbete para no perderte ni una sola aventura.
Written by: Rob Vallejo
Similar posts
Comentarios
No comments to show.
Estación DivulgaCiencia
Anfitriones Pao, Eli y Rob
¡Prepárate para expandir tus horizontes y disfrutar de una dosis de ciencia ingeniosamente adictiva! 🤓❤️ Suscríbete a Estación Divulgaciencia
closepopulares
Anfitriones
 T6E14.2 – AFTER SCIENCE El eslabón perdido de la sostenibilidad: género y justicia ambiental
T6E14.2 – AFTER SCIENCE El eslabón perdido de la sostenibilidad: género y justicia ambiental
 T6E14.1 – El eslabón perdido de la sostenibilidad género y justicia ambiental
T6E14.1 – El eslabón perdido de la sostenibilidad género y justicia ambiental
 T6E13.1 – El conocimiento y la IA: ¿parecer brillante sin comprender?
T6E13.1 – El conocimiento y la IA: ¿parecer brillante sin comprender?
 T6E12 – Entre colinas y ciudades: Planificar para no deslizar
T6E12 – Entre colinas y ciudades: Planificar para no deslizar
 T6E15.2 – AFTER SCIENCE Más Allá del Aula: Cómo la Divulgación Científica enciende la Curiosidad
T6E15.2 – AFTER SCIENCE Más Allá del Aula: Cómo la Divulgación Científica enciende la Curiosidad
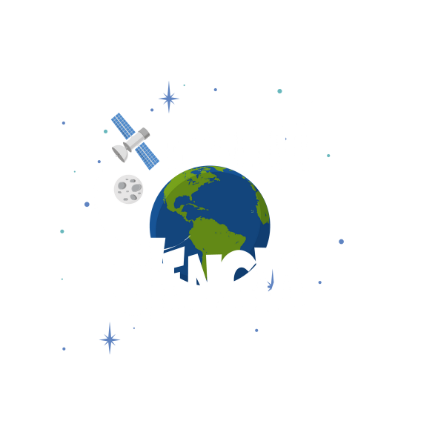
Copyright Red DivulgaCiencia 2025 -




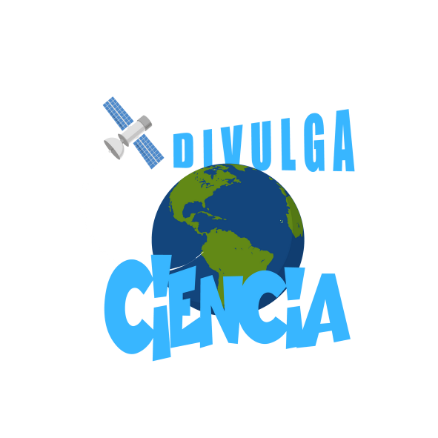














Post comments (0)